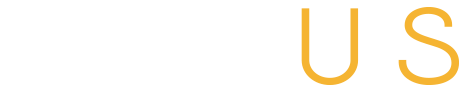Octubre de 2015, campo de refugiados de Opatovac, en el corredor fronterizo entre Serbia y Croacia. Ante las circunstancias más adversas de la vida, ante la huida del hogar por causa de la guerra, nadie se permite fantasear, ni siquiera pensar más allá del instante presente. Este ingente grupo de nómadas forzados procede, y no por casualidad, de Siria, país sumido en una guerra civil devastadora desde 2011; Eritrea, uno de los regímenes más opresores del mundo; y Afganistán, inmerso en una guerra que dura más de una década y donde la esperanza de vida es ridícula en comparación con la media del primer mundo.
Los refugiados han perdido sus rasgos distintivos, sus singularidades personales y se han diluido en la terrible democracia de la migración forzosa. Mantas de ACNUR, maletas sin ruedas, chubasqueros roídos por el viaje, mochilas repletas de comida…, conforman un paisaje demoledor que les iguala, a pesar de sus diversos orígenes. Esta creciente afluencia de personas ha generado una crisis migratoria que la Unión Europea ha tardado en gestionar y cuyas soluciones (ofrecer dinero, tanto a Grecia para las expulsiones, como a Turquía para mantenerlos en campos de refugiado) no satisfacen las expectativas de un reparto equitativo de refugiados por el Viejo Continente, que fue la primera medida que se puso encima del tapete de Bruselas, allá por el mes de octubre.
Mantas de ACNUR, maletas sin ruedas, chubasqueros roídos, mochilas repletas de comida… conforman un paisaje demoledor que les iguala, a pesar de sus diversos orígenes
El problema en las múltiples fronteras que atravesamos es que el hambre que camina por esos no-lugares es puro grito, sonido, voz dolida. Entre la línea divisoria que separa Serbia de Croacia, por ejemplo, guardamos las pertenencias de un matrimonio joven, mientras daba agua a sus dos hijos y acudía a recoger comida y fruta. Ellos agradecían con inclinaciones de cabeza nuestra humilde tarea, mientras le dábamos una bienvenida que no entendían pero que correspondían con una leve sonrisa. Están rotos por el agotamiento y arrastran un pasado soporífero de balas y muerte. Obsesionados por evitar el futuro desfallecimiento, se guardan todo tipo de alimento en sus mochilas y bolsos. La escena es dura y desprende un primitivismo humano, una combinación de gestos rudos y almas cándidas, que nada tiene que ver con la compasión.

Sin embargo, en el otro lado del problema, nos encontramos con que la capacidad de absorber a tantas personas étnicamente diversas para convertirlas en fuerza de progreso económico y social es, según sostienen las autoridades europeas, limitada. Esa solución requiere de la existencia de una economía en crecimiento y, sobre todo, unas sociedades abiertas, predispuestas a la integración, justo lo contrario de que lo sucede hoy en Europa. Mientras, Rusia e Irán defienden sus intereses en la zona de forma tan brutal como cristalina poniendo en juego todos sus activos diplomáticos, económicos y militares. Y Europa, nos percatamos hace tiempo, no dispone de una hoja de ruta clara, no sabe qué hacer ni qué pedir a EE.UU. Atravesada por los intereses nacionales, Los Veintiocho, además de no contar con los instrumentos adecuados, carecen de una política común que sería lo mínimo exigible.
Atravesada por los intereses nacionales, además de no contar con los instrumentos adecuados, la ue carece de una política común para afrontar la situación, que sería lo mínimo exigible
En el campo de refugiados, la atmósfera tiene el rostro duro y exhausto de una anciana prostituta maldiciendo entre ataques de tos. Podría ser el cielo; podría ser el infierno, como dice la canción de The Eagles; pero no, no es ni lo uno ni lo otro, sino un lugar para refugiados en el que te encuentras a personas vestidas con pantalones de chándal y sudadera, botas, barba de varios días, mochila al hombro y arrebujadas en una manta de alguna ONG.
En el interior, nos saluda una espesa alfombra de hojas húmedas amalgamada con barro pegajoso de varios días. Los hombres con la barba descuidada tienen la mirada de vidrio, ausente. Y a las mujeres se le han helado las lágrimas antes de derramarse. Los niños y niñas, embutidos en grandes pijamas, tienen el rostro lívido por el frío y apenas encuentran aliento para el juego, aunque corretean de un lado a otro sin separarse mucho de sus familiares.

Esos semblantes exhortantes, asustadizos y ásperos son imposibles de imitar. Han cruzado, en tres semanas, no pocas fronteras de varios países: Turquía, Grecia, Macedonia, Serbia, Croacia… pero, sin duda, la más triste de todas, la de la derrota, todavía no la han interiorizado. Saben muy bien que la primera regla de la supervivencia es crear un mundo de posibilidades con apenas un haz de esperanza. Mas esta falta de acuerdo de la Unión los arrastrará, no sabemos si al cielo o al infierno, pero en ambos casos, estamos seguros de que ambos lugares no son territorios espirituales sino físicos que guardan relación con lo que ocurre en determinadas zonas del mundo.
Los campos de refugiados son una advertencia de que cuanto mayor es la oscuridad, menos racional y más terrorífica se vuelve la respuesta. Deberíamos haber aprendido esta lección tras los atentados de París y Bruselas.