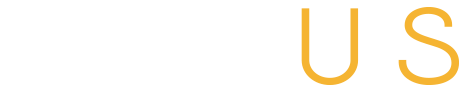Recuerdo a menudo el inicio del confinamiento. El jueves, 12 de marzo, me levanté a las seis de la mañana para coger un tren hacia mi ciudad natal. No pensaba viajar hasta las vacaciones de Semana Santa pero, por cuestiones personales, tenía que pasar el fin de semana fuera de Sevilla. Convencida de que el domingo estaría de vuelta y con la intención de viajar ligera, dejé en el piso libros, material de trabajo y otras pertenencias. Las mismas que, casi dos meses después, sigo echando de menos.
He lamentado esa decisión durante semanas pero, claro, ¿cómo iba a saber que todo iba a pasar tan rápido? El sábado anterior, comiendo con amigos en la terraza de un bar bajo el sol, todavía teníamos la sensación de que todo estaba bajo control, que la agitación generada por el virus era algo lejano, que no tenía por qué pasar aquí. Y, de repente, todas esas actividades corrientes y cotidianas –ir a clases de inglés, dar un paseo, desplazarse en autobús o hacer la compra en un supermercado abarrotado– dejaron de serlo. De la noche a la mañana, lo usual se convirtió en extraordinario. Nos dijeron que nos quedáramos en casa, las redes sociales se llenaron de iniciativas solidarias y de entretenimiento, las ventanas y los balcones comenzaron a experimentar más trasiego que nunca y las videollamadas se transformaron en la única manera de acortar la distancia y la soledad. Muchos cambios y tan poco tiempo para asimilarlos.
Decidí que en un futuro sería bonito recordar que no me dejé arrastrar por la situación y que saqué el mejor partido de mí misma
A pesar de todo, las dos primeras semanas de mi confinamiento pasaron mejor de lo que esperaba. Había dos formas de tomarse esto: amargarse y lamentarse, o aprovechar la oportunidad para ponerse al día con todo y con todos. Decidí que en un futuro sería bonito recordar que no me dejé arrastrar por la situación y que saqué el mejor partido de mí misma. Así, inconscientemente, generé una rutina en la que había espacio para la universidad, el ejercicio, el contacto con familiares y amigos y el ocio. Incluso empecé un diario, para tener un recuerdo de lo más relevante de cada día. Debo confesar que cada vez escribo menos… Ya se sabe cómo acaban estas cosas. Pronto, mi nueva normalidad fue dedicarme en cuerpo y alma al trabajo de fin de grado. Desde un principio sentí que era lo único que estaba bajo mi control, y que todo lo demás iría poco a poco solucionándose. Los días pasaron más o menos rápidos sentada frente al viejo ordenador familiar, el que solíamos compartir antes de que cada uno de nosotros pudiera tener uno propio. Después de años sin utilizarse y a falta del mío, tocaba quitarle el polvo y escribir todo el proyecto de cierre de las dos carreras en él. Como yo, mi compañero de faena también tenía días buenos y días malos: renqueaba, tardaba en iniciarse, se quedaba colgado, no reaccionaba… Y lo que fue fuente de frustración en un inicio, al final devino en conformidad.
Inquietudes entre los estudiantes
Mientras tanto, el resto de mi futuro académico y el de los demás seguía en el aire. Desde compañeros de la facultad hasta amigos de otras titulaciones en Málaga, Granada, Sevilla, Jaén o Madrid, todos coincidían en lo mismo: descontento, frustración e incertidumbre. La espera ansiosa de noticias terminó convirtiéndose en una broma interna. Cada nuevo comunicado de la universidad nos dejaba con más preguntas que respuestas y emplazaba a otra futura reunión con otro previsible resultado decepcionante. Es complicado para todos pasar de la educación presencial al modelo online de improvisto, pero la sensación de desamparo y vulnerabilidad de los estudiantes al ver nuestro futuro en juego es algo que, simplemente, pedíamos que se tuviera en cuenta. En cambio, se instó a que todo siguiera su marcha, como si no hubiera una pandemia ahí fuera, como si todos tuviéramos los mismos recursos, un óptimo ambiente de estudio y una situación anímica excelente.
Por otro lado estaban las prácticas curriculares. La oportunidad de salir de la facultad y desplegar lo aprendido en todos estos años enterrados en libros y trabajos saltaba por los aires. ¿Y si tengo que quedarme en verano a hacerlas? ¿Cómo voy a pagar el alquiler? ¿Cómo vamos a recuperar estos meses? Esta era la conversación recurrente con mi compañera de piso, estudiante de enfermería, o con una vieja amiga, estudiante de farmacia, cuyos períodos de prácticas fueron los primeros afectados por esta crisis. Esta última me contaba la semana anterior, cuando todavía estaba de prácticas en la farmacia, cómo la gente llegaba preguntando por los geles hidroalcohólicos y las mascarillas o aprovisionándose de paracetamol, cuando todavía esos comportamientos eran esperpénticos y exagerados a ojos de la mayoría.
¿Y el futuro?
Si después de cuatro o cinco años estudiando en la universidad, salir de ella era abocarse a un futuro incierto, ahora, con la destrucción económica propiciada por la pandemia, la incertidumbre es mayor que nunca. Ya damos por hecho que no habrá ninguna oportunidad laboral para nosotros a la vuelta de la esquina; todos los planes han quedado, como el resto de la vida, en pausa. Para prueba, un ejemplo: una amiga que el año pasado estaba ilusionada con sus oposiciones, ahora nos confiesa que se sentiría afortunada si logra recuperar su trabajo temporal en una cadena de comida rápida.
Se instó a que todo siguiera su marcha, como si todos tuviéramos los mismos recursos, un óptimo ambiente de estudio y una situación anímica excelente
A pesar de todo, me empeñé en vivir en el presente, en mantenerme ocupada, en no angustiarme por el futuro. Pero, un día, esta «feliz» rutina se rompió de la forma más inesperada. Tanto que, un mes después, sigue pareciéndome irreal saber que esta situación estará para siempre marcada en mi memoria por la impotencia de no haber podido decir adiós. Porque al final era verdad que la vida y la muerte seguían su curso con independencia de ese virus que lo impregna todo. De repente, la música en los balcones, los chistes en redes sociales, las recetas y los homenajes empezaron a parecerme más frívolos que nunca. No podía dejar de pensar en cuántas personas estaban pasando por lo mismo, recomponiéndose como podían, encerrados con sus pensamientos entre cuatro paredes llenas de aire viciado. Yo sigo trabajando en ello. Supongo que el tiempo ayudará.
El invierno se fue y llegó la primavera, mientras estábamos inmersos en esta especie de sueño en bucle que no sabemos cuándo terminará y en qué condiciones lo hará. Me sorprende lo ingenuos que fuimos pensando que era cuestión de quince días, un mes a lo sumo, y que después todo volvería a la normalidad, como si fuera posible olvidar esta pesadilla. Vivir en una suerte de domingo permanente ha socavado el ánimo general y, si antes conjeturábamos con ilusión sobre qué sería lo primero que haríamos cuando todo acabase, ahora recibimos con apatía el anuncio de otras dos semanas más de confinamiento. Hasta los más optimistas han terminado cayendo. Sin embargo, como dice el grupo Viva Suecia en una de las canciones que me han acompañado durante este tiempo: «Van a llegar los días amables».