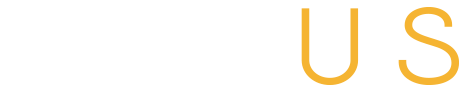La revista NexUS me pide que le cuente en qué consiste mi trabajo en la Real Academia Española (RAE). Con mucho gusto accedo a su petición.
En primer lugar, me corresponde realizar una tarea que considero un deber propio e inexcusable: revisar las etimologías latinas de nuestro léxico. Cuando entré en la RAE, estaba a punto de cerrarse la nueva edición del Diccionario, que se presentará en octubre de este año, de modo que se me concedieron apenas dos meses para hacer un repaso rápido del material. El atracón mereció la pena. Había un puñado de errores curiosos que se habían transmitido sin corregir, por pura rutina, de edición en edición. Quedarán, sin duda, algunos fallos por subsanar; pero confío en que el nuevo Diccionario salga algo más aseado en este punto. Ahora me ocupa la misma revisión, ya con más calma.
Pero creo que al lector le interesará más conocer cuál es mi rutina en los días de Academia. Asisto todos los jueves a las reuniones, salvo motivo de fuerza mayor. Suelo llegar a su venerable sede poco después del almuerzo, con objeto de aprovechar el tiempo libre consultando libros raros en la espléndida biblioteca. Se accede al enorme caserón por Felipe IV, no por la puerta principal, cuya apertura se reserva para las grandes galas. Al franquear el vestíbulo, se abre la puerta interior misteriosamente, sin necesidad de pronunciar ninguna palabra mágica (habrá alguna cámara oculta, pero hasta ahora no he logrado averiguar dónde está; tampoco su localización me quita el sueño). Los bedeles saludan mi entrada afectuosamente. Una rápida visita al perchero me permite dejar mis pertenencias y comprobar si he recibido alguna carta. Subo después por la espléndida escalinata al primer piso, donde se halla la biblioteca. En el rellano saludo a Quevedo, que me mira impasible, quizá con cierto desdén, desde un mármol blanquísimo. Coronar el segundo tramo me deja casi sin resuello, pero logro llegar a la balaustrada del corredor, que está adornada con enormes jarrones morunos que me horripilan. Venciendo la tentación de empujarlos al vacío, entro en la majestuosa biblioteca. Allí me atienden solícitos sus estupendos encargados y satisfacen al punto mis pedidos. Hora y media de trabajo.

A las seis de la tarde comienzan las comisiones, en las que se discuten los muy diversos problemas que plantea la renovación del Diccionario. La comisión a la que pertenezco (Cultura II) se reúne en una sala destartalada del segundo piso, tan grande, que muy al fondo trabaja una persona sin que, al parecer, estorbemos su labor; al menos, no se ha quejado. En torno a una gran mesa cuadrangular van tomando asiento escritores ilustrísimos: Luis Mateo Díez, José María Merino, Álvaro Pombo, Carme Riera y, cuando está en España, Mario Vargas Llosa. Es un verdadero gozo ver cómo estos esforzados paladines de la palabra desmenuzan las voces, suscitan dudas, proponen interpretaciones, discuten y se interpelan entre ellos pluma en mano o diccionario en ristre. Los filólogos –Inés Fernández Ordóñez y yo- echamos también cuando podemos y debemos nuestro cuarto a espadas. En estos debates pasa el tiempo sin sentir. Un lexicógrafo toma cumplida nota de las conclusiones de cada día, para elevarlas a la Comisión Delegada del Diccionario.
Pasadas las siete, bajamos todos los académicos a la sala de pastas, donde se sirve una bebida y quien quiere toma un canapé. Allí se charla animadamente en corrillos, comentando las últimas novedades. A las siete y media, suena una campanilla que anuncia el comienzo del pleno.
La junta tiene lugar en la habitación de enfrente. Poco a poco los académicos se dirigen a sus respectivos sillones, situados en torno de la famosa mesa oval. El director toma la palabra y dice… Lo que dice está prohibido contarlo. Es secreto del acta pormenorizada que redacta el secretario. Ahora bien, las actas se guardan celosamente en el Archivo y se pondrán a disposición del público dentro de unos años. De modo que si alguien quiere enterarse de los intríngulis actuales de la Academia, no tiene más que armarse de paciencia y esperar. Estoy seguro de que quien así lo haga e investigue en el futuro tan apasionante tema, podrá escribir un sabroso artículo o, tal vez, hasta un buen libro.
La sesión académica acaba a las ocho y media en punto. Quedan todavía unos minutos para una breve cháchara y las despedidas antes de tomar, a las nueve y media, el último AVE para Sevilla. Ah, pero el tren ya no sale a las nueve y media, sino a las nueve y veinticinco, y no es un AVE, sino un Alvia (no lo confundan con Albia, que es una funeraria). ¡Cómo se nota que ya no vuelven a Sevilla diputados como los de antes, dotados de omnímodo poder!
Juan Gil Fernández (Madrid, 1939), catedrático de Filología Latina de la Universidad de Sevilla, es considerado el mayor especialista en el latín de visigodos y mozárabes y ha dedicado especial atención a la historia de Cristóbal Colón. En 2011 ingresó en la Real Academia Española, con el discurso titulado «El burlador y sus estragos», para ocupar el sillón «e», vacante desde el fallecimiento del novelista Miguel Delibes.